Un día había un ganadero que tenía cabras. Se dedicaba a
criarlas y a protegerlas. Ponía todo su empeño en que estuvieran sanas y
salvas, que crecieran fuertes. Porque él vivía de ellas.
Entonces se encontró a
un agricultor. Este agricultor cultivaba trigo. El trigo sirve para hacer pan,
entre otras cosas. Así que el ganadero pensó que sería una buena idea el
cambiar alguna de sus cabras para poder tener trigo con el que hacer pan. Así
mejoraría su dieta, y podría mojar en el delicioso caldo que dejaba el guiso de
sus cabras. Así que llegaron a un acuerdo.
Entonces conoció a un herrero. Este
herrero hacía herraduras y herramientas de todo tipo. El ganadero no necesitaba
herraduras, pues no tenía caballos, ni herramientas. Así que el herrero se quedó no consiguió ninguna cabra. Pero el agricultor sí que
reclamó sus servicios. Cambió parte de su producción por herramientas para
labrar la tierra, y por herraduras para el caballo que tiraba del arado. Entre
ellos eran felices, se las arreglaban bien. Entonces llegó un artesano que hacía
vasijas que podían utilizar todos para conseguir agua, y se encontraron con un
leñador que les aprovisionaba de madera para el invierno y para cocinarse los
guisos de cabra con pan que hacían en las cazuelas que hacía mañosamente el
herrero. Estaba bien, pero era cada vez más complicado el mercado.
Todo cambió cuando llegó a la incipiente tribu un
comerciante. Traía sedas, perfumes y animales de lugares lejanos. El ganadero
le compró un paño para su mujer por una cabra, el agricultor adquirió por tres
sacos de lana un simpático mono y el artesano cambió una bella tinaja por un
frasco de perfume. Entonces el comerciante se dio cuenta que el viaje sería
bastante más duro teniendo que cuidar una cabra por el camino mientras cargaba
a la espalda dos sacos de trigo y una tinaja. Tuvo tiempo de acordarse de los que le habían vendido todo aquello, incluso de mentar a sus respectivas familias.
Llegó al siguiente pueblo. Era un lugar
cercano a una mina de oro. Tenían pequeñas piezas que valían tanto como todo lo
que él llevaba pesadamente. Tremendamente cansado del camino, lo vendió todo
por unas cuantas piedrecitas de ese material brillante y ligero. Y con ello
volvió al pueblo, donde compró el doble de cosas a los aldeanos que, hipnotizados
por el dorado brillo, se dejaron cautivar.
Ahora el comerciante tenía 2 cabras, 4 sacos de trigo y 2
tinajas. Había hecho un negocio redondo. Vendió la mitad para comprarle a un
carpintero recién llegado al pueblo un carro para que fuera más sencillo el
transporte. Usó el carro para llevar sus bienes al pueblo de las pepitas
brillantes. Repitió la operación.
Vio que era mucho más sencillo el viaje de vuelta en el que
solamente cargaba unas pocas piedrecitas que el de ida, en el que debía
encargarse de muchos bienes.
En el pueblo de nuestros amigos, el agricultor invitó a
cenar al herrero, que probó el guiso exquisito de cabra con pan untado. Se
enamoró del sabor. Él solamente comía pan que le cambiaba el agricultor por sus
herramientas. No tenía nada que le pudiera servir al ganadero para que se lo
cambiara por una cabra. Entonces recordó la piedrecita de oro que tenía. Había
herrado el caballo de aquel comerciante, y a cambio le había dado aquella
preciosidad. Quizá el ganadero la quisiera. Realmente deseaba aquel suculento
plato de cabra cada noche en su mesa, mesa que había comprado al nuevo, al
carpintero, a cambio de un buen martillo, unos clavos y un serrucho. El
ganadero, encantado con la oferta del herrero, le cambió la dorada piedrecita
por una cabra. De hecho, le ofreció la cabra más gorda de su rebaño si a cambio
le hacía una señal en el oro para que todos supieran que era suyo.
Poco a poco, a la gente le fue gustando más y más aquellas
piedrecitas que traía el comerciante y que, como a todo el mundo le gustaban,
todos las aceptaban. Si el artesano cambiaba sus tinajas por oro al carpintero, y
ese oro se lo cambiaba al leñador por madera para cocer sus obras, nadie salía perdiendo, y sin
embargo, era mucho más sencillo, el valor de todo era el oro. No tenían que
complicarse pensando cuántos sacos de trigo valía cada cabra, o cuantas tinajas
se necesitaban para comprar un carro.
Pronto, todos los comerciantes, compraban y vendían en oro,
sabiendo que era muy fácil de transportar, a todo el mundo le gustaba e incluso
tenían la posibilidad de dejar su señal en él.
Y así nació el dinero.
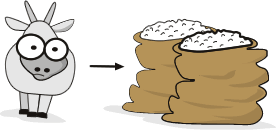

%20(1).png)






No hay comentarios:
Publicar un comentario